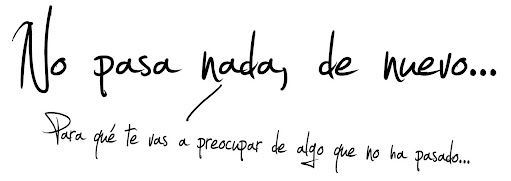La mano, en primer plano, firme, se desplazará de atrás hacia delante (casi recta) y soltará la hostia como se tira una piedra.
El que la reciba, señor mayor de ojos pequeños que son casi cicatriz entre tantas arrugas, cerrará los párpados y asumirá su culpa. Apenas durante unos segundos, unos mínimos instantes, lo suficiente como para que haya verdad en su gesto. Después dará un paso atrás, asumiendo, y sin decir nada, regresará con la cabeza gacha al sitio del que ha venido.
Después vendrá ella.
Debemos intuir en él, por el carraspeo incómodo que dejará escapar, cierta incomodidad. Será una reacción claramente anómala que nos guiará a pensar que de algún modo está haciendo daño por conspirar contra algo superior a él.
Culpable.
Debemos sentir que es culpable.
Ella se situará frente a él, casi rozándole, mostrando descuidada bajo la falda una de sus rodillas, da igual cual de ellas, insinuándose así antes de recibir.
A continuación veremos describir un arco a la misma mano que inicio el relato. Ésta ya no será firme. Ahora será una mano temblorosa, de uñas descuidadas, con el perfil de alguien que padece por hacer su trabajo.
Alcanzará el rostro de la mujer y le dará también una hostia.
Ella no cerrará los ojos. Ella le mirará. Ella dibujará una mentira que no es suya en esa mirada.
Girará sobre sus tacones, que retumbarán en el edificio, y saldrá de allí sin dar la vuelta en ningún momento.
Volveremos a la mano y observaremos tras ella el codo, el hombro, el cuello y la cara del protagonista.
Estará llorando.
Con el monaguillo a su lado mirando extrañado. No entenderá nada.
Con el sacristán preguntándose (los brazos hacia el cielo) qué leches le pasa al señor cura.