El naufrago, rodillas en tierra, acaricia el agua. Le hace sombra el árbol del que caen dos ángeles que le amenazan en picado. A unos metros cuelga lo que quedó de su pantalón roto. Él, impaciente, se acaricia la cara deseando tres días más para que la barba maquille su piel. Traga un par de caramelos y observa el horizonte que pone frontera a su océano con una valla metálica de motivos arbóreos. Alrededor, como otras veces, se amontonan ya los tiburones. Salivan pensando en el espectáculo que será su vuelta a tierra firme cuando lleguen los azules. Al levantarse imagina el brillo en sus ojos ante la carne fresca. Quizá enseñen los dientes cuando comienza a trepar el tronco de piedra.
Una vez arriba, sobre el cabello pétreo de sus dos vigilantes, descubre las luces parpadeantes que anuncian su rescate. Los tiburones se excitan agitando sus cuerpos, listos para el banquete. Él saluda, lejos en su isla, antes de saltar. En el aire ve cómo cierran los ojos y ocultan sus dientes. Demuestran que son depredadores de mentira para un naufrago de verdad.
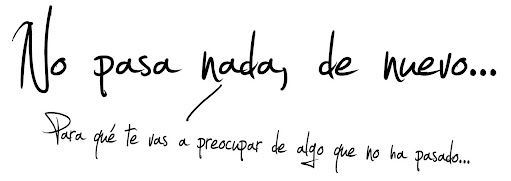















0 Respuestas:
Publicar un comentario